El diseño cortesano
“La ruptura con las nociones previas es la condición para construir el objeto científico. Pero esta ruptura sólo puede llevarse a cabo mediante la ciencia del objeto”.
Pierre Bourdieu. “Campo intelectual, campo del poder y habitus de clase”.
“El diseño era, antes de convertirse en una magnitud predominantemente económica, un movimiento cultural cuya meta era superar la clásica cultura de la burguesía… “.
Otl Aicher. “Diseño y filosofía”.
Durante la primera mitad del siglo XX, los diseñadores conformaron su identidad y establecieron sus límites disciplinares de la mano de un progresivo distanciamiento de la noción romántica de arte. Este devenir fue tormentoso y contradictorio. Si se indaga en el nacimiento de las vanguardias artísticas de principios de ese siglo, se advierte que muchos de aquellos que son descriptos como los pioneros de la nueva representación, a menudo hundieron sus raíces en algunas de las más pasionales fuentes del romanticismo clásico. La afinidad de la Bauhaus de Weimar (1919-1924) con el expresionismo y el Arts & Craft ilustra bien este fenómeno.
El proceso de delimitación teórica del diseño moderno fue espasmódico y alcanzó uno de sus puntos más álgidos con la virtual expulsión de Max Bill de la Escuela de Ulm (HfG Ulm), de la cual era su rector. Max Bill, brillante arquitecto, diseñador y artista plástico, había sido alumno de la Bauhaus, y su modelo pedagógico conciliaba el mundo del diseño con el del arte. Sus textos abordaron con valentía la definición estética de la gute form, vinculándola con un funcionalismo de criterio amplio. Bill fue un duro crítico del styling en la industria, bregando por un diseño centrado en la “honestidad” y no condicionado por el consumo.
El núcleo fundador de la escuela, en un comienzo, pareció adherir al objetivo de hacer de la HfG Ulm una continuadora actualizada y ampliada de la Bauhaus, pero surgieron hondas diferencias que se hicieron insalvables. Aicher, Maldonado, Gugelot y Zeischegg radicalmente rechazaron toda alusión al mundo de las artes y estigmatizaron la pedagogía de Bill y la gute form con el mote de “formalistas”.
El nuevo modelo con el que confrontaron al otrora admirado rector ponía el acento casi exclusivamente en los aspectos técnicos del proceso de diseño. El “arte”, en la unívoca mirada de los conspiradores, era sinónimo de aquellas artes burguesas de la elite, de la problemática individual; era lo obsoleto, lo viejo. Aicher llegó a escribir, inclusive, a modo de crítica: “Bill nunca dejó de ser un artista”.
Max Bill renunció a su cargo en 1956, y el grupo emergente tuvo libertad para instaurar en la escuela su modelo “proyectual”. Este concepto (cuyo principal teórico fue Tomás Maldonado) fue definido como un proceso racional mediante el cual debían concebirse todos los objetos de la sociedad industrial. El mismo se alimentaba de la más despojada y calvinista ética artesanal, o, más precisamente, de la mitificación del artesanado como contraparte “honesta” del artista burgués.
El uso, la función y la eficiencia debían regular el proceso creativo. No se trataba de extender el “arte” a la vida cotidiana, de democratizarlo, sino de erigir un contra-arte. Los objetivos, entonces, carecían de toda trascendencia simbólica. El diseño debía ponerse al servicio de la “comunicación” y no de la “sublimación”.
Con la participación de Aicher y Gugelot en la firma Braun, el discurso de Ulm finalmente pudo materializarse. Una variedad de sobrios (y muy bellos) electrodomésticos fue producida. Ciertamente, ya antes se habían fabricado objetos industriales diseñados de modo racional, pero era la primera vez que la industria incluía entre sus filas a una camarilla intelectual que había desarrollado un discurso (quiérase o no) estético, completamente funcional a su producción y al perfeccionamiento de ésta.
La entrada triunfal de Gropius a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard, de Mies van der Rohe a la Facultad de Arquitectura de Chicago, de Joseph Albers al Black Mountain College, de Moholy Nagy a la Escuela de Diseño de Chicago, y las exposiciones dedicadas al “Estilo Internacional” en el MoMA (fundado por John Rockefeller Jr.), en 1932, seguidas por las correspondientes al “Good Design Program”, entre 1949 y 1955, fueron a la vez antecedentes y parte inseparable del proceso de asimilación de los paradigmas de las vanguardias por parte de la burguesía.
Finalmente había nacido (o quizá, terminado de nacer) la “industria cultural” del diseño. En “El diseño industrial reconsiderado”, Tomás Maldonado afirma: “El neocapitalismo había actuado con refinada astucia al cooptar la gute form”. En los hechos, este proceso de “cooptación” no parece haber sido demasiado traumático. Quienes pretendieron despojar al diseño de todo vestigio de inquietante significación, colaboraron de buena gana con este “neocapitalismo” que Maldonado menciona.
Resulta difícil imaginar ideas más asimilables, por el capitalismo, que las de un grupo de intelectuales erigiendo un sistema idelógico orientado a hacer los objetos industriales más eficientes y al menor costo posible.
El racionalismo ulmiano finalmente fue tributario de los imaginarios asociados a la economía de una Alemania que se estaba reconstruyendo. Su ideal estético enfrentó el fetichismo del arte burgués, idealizando la ciencia y la industria. Mudaron la morada de la cultura del museo a la fábrica, sin advertir que los propietarios eran los mismos.
La Escuela de Ulm tuvo la enorme virtud de intuir cuál sería el rol del diseñador en los años posteriores, contribuyendo a cimentar nuestras profesiones y a hacerlas más rigurosas. Pero también se nutrió de oscuros mitos (tales como la “función”), de un omnipresente calvinismo y de dogmáticas interpretaciones kantianas. A pesar de que el aporte teórico de Walter Benjamin y Theodor Adorno podría haber hecho evolucionar el análisis de quienes dirigían la Escuela, los docentes de Ulm permanecieron aferrados a su limitado “modelo proyectual”.
La estrecha perspectiva de análisis propuesta por muchos de los padres del diseño moderno, a menudo no les permitió comprender su labor más allá de lo meramente instrumental.
Tomemos el ejemplo de Gui Bonsiepe, un egresado de la HfG Ulm, aun acérrimo defensor del “modelo proyectual” en su versión original. Bonsiepe ha dedicado gran parte de su carrera a desarrollar instrumentos que mejoren las condiciones de vida en países del tercer mundo. Las cualidades de sus diseños, así como su sincero compromiso con las naciones subdesarrolladas, son algo fuera de discusión. El problema reside en su discurso.
En muchos de sus escritos, analiza la dependencia industrial y tecnológica de países como la Argentina, Chile y Brasil, instando por la necesidad de impulsar un desarrollo autónomo planificado que incorpore el diseño como parte integral del proceso y no como un mero “plus valor” de la manufactura. De acuerdo con sus palabras, los diseñadores de estos países deberían centrarse en el perfeccionamiento de las herramientas y máquinas para optimizar su labor, impulsando así el crecimiento económico.
Resulta difícil no estar de acuerdo con algunas afirmaciones de Bonsiepe, pero sucede que la sociedad humana y sus manifestaciones culturales son demasiado complejas como para apreciarlas exclusivamente desde la tecnocrática óptica de la “sustitución de importaciones”. Las personas no sólo usan herramientas, también se visten, escuchan música y van al cine. Las actividades lúdicas poseen dimensión política y son tan trascendentes como arar la tierra o cortar caña. El diseño, entonces, debe intervenir en una enorme variedad de escenarios, con una capacidad de análisis amplia que contemple también la individualidad. Debe reconocer al sujeto y su problemática.
Por otra parte, si no se contemplan aspectos que sí son considerados por las manufacturas provenientes de los países centrales, la añorada “sustitución de importaciones” se convierte en una quimera y las posibilidades de estos países de conquistar mercados fronteras afuera deviene una posibilidad remota.
Resulta curioso cómo, habiendo fracasado el funcionalismo en los países centrales, algunos de sus cruzados hallaron terreno fértil para su discurso en las atrasadas economías de la periferia. Allí, estos misioneros del calvinismo estético pudieron regocijarse al advertir que las precarias condiciones imperantes no hacían sino confirmar sus tesis demonizadoras de todo lo vinculado al “lujo” y el “confort”. Pero en este punto es justo también advertir que esta exaltación de la sencillez y el despojo posee profundas raíces puritanas y contrasta fuertemente con el pensamiento de autores socialistas como Ernst Bloch y Leo Lowenthal, para quienes el lujo y el bienestar no debían ser repudiados sino reclamados de manera democrática para toda la población.
Finalmente, el tan odiado styling triunfó, pero también lo hizo el “proyecto”. No fue aquel “proyecto” ulmiano que imaginó un individuo ascético viviendo en una utopía industrial, sino un “proyecto” más secular, menos trascendente, seguramente manipulador; pero sin lugar a dudas más humano.
La industria abastece al mercado y el mercado necesita novedades. El funcionalismo y el “pensamiento proyectual” fueron incorporados en todas las industrias de consumo, pero en estrecha relación con numerosos y diversos factores que van desde el análisis de la psicología del consumidor hasta la pura experimentación formal. La actual producción de un modelo de zapatilla está precedida por un riguroso proceso racional aún más complejo y multívoco que el que se ensayaba en la aulas de Ulm.
El “modelo proyectual” original actualmente pareciera sólo ser relevante en aquellas áreas del diseño en las cuales los aspectos subjetivos, tanto del diseñador como del usuario, carecen de importancia. El diseño de interfaces gráficas es un buen ejemplo (aunque, en los últimos años, la demanda por una mayor personalización de los entornos ha venido a demostrar que, ni siquiera en estos ámbitos tan afines a la ingeniería, la humana necesidad de expresión está completamente ausente).
Lamentablemente, en el naufragio de la ortodoxia se hundió también el altruismo. La sola idea de que el diseño constituya un programa cultural superador y masivo, en nuestros días, no despierta más que sonrisas indulgentes. Sucede que cuando se educa a los diseñadores como si fueran técnicos, orientándolos para que vehiculicen expectativas ajenas, renunciando a toda sublimación, cercenando su Eros creativo, se está creando un sujeto alienado, que no tendrá conciencia de su rol en la sociedad y que, por lo tanto, será incapaz de reformularlo.
A pesar de sus buenas intenciones, el paradigma de diseñador de la Escuela de Ulm no alcanzó siquiera el status del de un buen artesano, ya que éste se intuye artista y es de algún modo conciente de la trascendencia de su labor.
Un diseñador que sólo se preocupa por “comunicar” ideas que no son propias, o por hacer más “funcionales” objetos industriales, jamás se interrogará: ¿Para qué?, ¿Para quién?, ¿Estoy de acuerdo con el mensaje que estoy difundiendo?, ¿Me parece ético?.
Si el diseñador no se hace estas preguntas, está destinado a ser algo mucho peor que el artista de la burguesía al cual se oponía Otl Aicher. Será un técnico de la comunicación, un especialista en sofisticar y optimizar la obtención de plusvalía en las modernas cortes del universo corporativo. Será un diseñador cortesano.
El proceso de diseño no puede ser verdaderamente racional si excluye de sus consideraciones al sujeto y su psicología, a la experimentación formal, al juego, al arte.
El diseño tampoco puede ser considerado una actividad trascendente en tanto sus actores no se interpelen y cuestionen respecto de cuál es su lugar en la sociedad y cuál es el propósito de aquello que les fue demandado.
El diseño es un arte de la modernidad, y como tal responde a los condicionantes de su época. El estereotipo popular del artista individualista, persiguiendo incesantemente su expresión, no sólo es simplista sino también históricamente erróneo, puesto que recién a partir de comienzos del siglo XIX comenzó a contemplarse la pura motivación personal como origen de la labor artística.
Al igual que la arquitectura, el diseño es un arte que “sirve”, que es útil. Afirmar que su carácter utilitario lo coloca en una esfera extra-artística es tan estúpido como considerar las artes elevadas o de “elites” superiores a las de origen popular. Estas ideas provienen del deseo más o menos explícito de muchos intelectuales de ser los cancerberos de la sacralidad primigenia de las representaciones plásticas. Su rechazo por la reproducción y la utilidad, en definitiva, por la secularización del arte, es resultado (entre otros factores) de su desprecio por un vulgo al cual despojan hasta de su capacidad expresiva (o bien le conceden a sus manifestaciones un minúsculo cuartito de servicio en el pomposo palacio de las bellas artes). Un fenómeno interesante que ilustra esta afirmación: en las últimas décadas, de la mano de una progresiva caída en la popularidad, el jazz ha comenzado a ser considerado de manera creciente como un “arte elevado”.
La problemática estética del diseño no debería ser dirimida en otra arena que no fuera la de la argumentación. Lamentablemente, esto ocurre rara vez. Las expresiones artísticas contemporáneas son juzgadas de acuerdo con la afinidad que posean con las diversas industrias culturales existentes en nuestra sociedad, siendo el mercado el operador ideológico privilegiado y excluyente, subordinador de toda otra noción.
Vivimos tiempos en los que la teoría estética institucional y conservadora de George Dickie está instalada en el sentido común y pareciera no tener rival. Conforme a ésta, se considera “arte” todo aquello que es designado como tal por una “institución” del “mundo del arte”. Un “mundo del arte” conciente de que los cimientos ontológicos del diseño son fuertemente antagónicos al universo de la cultura de elites.
La esencia del diseño reside en la idea, en el “plan mental”, es algo inmaterial e inasible, imposible por lo tanto de ser “fetichizado”. Pero el diseño también es reproductible y masivo, un mal negocio para las galerías y las casas de subastas. Por estas razones es confinado, rechazado, etiquetado como “artesanía”, “arte menor”, “arte aplicado”, “arte comercial”, y otras denominaciones peyorativas que sirven para distanciarlo del “verdadero arte”.
Otra reacción, sin duda más inteligente, es “fetichizar” los objetos diseñados: aislando las piezas de su entorno, colocándolas en museos sobre pedestales, canonizando a sus autores, se concibe un nuevo mito: el del “diseñador de elites”, que posibilita el surgimiento de una nueva industria cultural asociada. Cuando pagamos u$s100 por una exprimidora Juicy Salif de Philippe Starck, no estamos sólo comprando un buen objeto, estamos adquiriendo una escultura moderna, una marca de prestigio y una firma “fetichizada”. Su precio está más en relación con estas nociones que con los atributos de la pieza.
En vez de exiliarse en los estériles territorios de la técnica, el imperativo de todo diseñador debería ser colaborar con una nueva estética, democrática e inclusiva, conforme a la naturaleza reproductible y popular del diseño. Una teoría estética conocedora de las limitaciones inherentes a cualquier actividad artística, alejada de fantasías utópicas, pero conciente de la misión trascendente y liberadora del arte.
Desafortunadamente, uno de los obstáculos más duros para la revisión de nuestra disciplina es la oposición de los mismos diseñadores. A lo largo de los años, hemos cultivado una retórica de artesanado, releyendo y reciclando los mismos autores década tras década. Las afirmaciones de Emil Ruder, Otl Aicher, Jan Tschichold o Müller Brockmann (por citar algunos ilustres) deberían ser apreciadas desde una perspectiva histórica y con sentido crítico. Sus textos son testimonio de sus trabajos, experiencia y esfuerzos, pero también de sus limitaciones. Si no contrastamos estos saberes con los de otras disciplinas, si continuamos reproduciéndolos sin interrogarnos respecto de su vigencia, estaremos obrando de manera similar a la de alguna oscura secta, custodiando sus dogmas y cerrando filas alrededor de sus maestros. Cuando uno lee las obcecadas afirmaciones de Massimo Vignelli, tiene la impresión de que las décadas no son algo que conmueva el vetusto edificio teórico del diseño.
Como contraparte, aquellos jóvenes diseñadores que deberían ser los impulsores de la tan demorada renovación, se muestran a menudo felices de emplearse en algunas de las más abyectas formas de polución cultural. Ellos son los diseñadores de lo cool, aquellos que mueren por trabajar, por ejemplo, maquillando a MTV para disimular su verdadera esencia: la de un medio conservador, populista y autoritario.
Estos profesionales con frecuencia sostienen que las consideraciones éticas no forman parte de nuestra actividad. Prefieren no enterarse de qué manera serán fabricados los productos, ni qué tóxicos estarán incluidos en su composición, ni cuántas mujeres perderán su salud en maquiladoras y otros sweatshops para imprimir ese logo tan bonito que salió de sus ordenadores. Han sido formados en la escuela del pragmatismo y el utilitarismo capitalista, cuyo más cínico maestro fue, sin lugar a dudas, Raymond Loewy.
Al igual que quien defiende a ultranza un dogma “racionalista” que no contempla al individuo, aquel diseñador que sólo se preocupa por su beneficio y sostiene un modelo que se pretende “des-ideologizado” es también un sujeto alienado. Este tipo de alienación fue descripta, hace ya más de un siglo, por un señor alemán como “fetichismo de la mercancía”, y consiste en la falta de conciencia respecto de las relaciones sociales (y, por lo tanto, de dominación y explotación) que originan los bienes en la sociedad de consumo.
Si algun día tenemos la horadez de incluir al diseño dentro de la esfera de las artes sin ningún tipo de jerarquización, podremos analizar con mayor amplitud su problemática y su relación con la sociedad. De esta manera, un diseñador conciente de dicha entidad podrá reflexionar respecto de su hacer, de su obra. Accederá a una dimensión nueva y, en consecuencia, padecerá las cadenas que nos hacen a todos dependientes, esclavos. Pero también descubrirá que, en aquella minúscula porción en la que nos es permitido expresarnos (a veces, inclusive, subrepticiamente), reside la semilla de un “algo” que nadie puede realmente poseer, que es imposible de nombrar, pero que conlleva un vasto potencial emancipatorio, tanto para quien lo ha liberado, como para quienes se permitan disfrutarlo.
Ramiro Espinoza.
Bibliografía:
– “El diseño industrial reconsiderado”, Tomás Maldonado.
– “De la obra de arte a la mercancía”, Hans Heinz Holz.
– “El sitio de la mirada”, Eduardo Grüner.
– “Teoría estética”, Theodor Adorno.
– “La labor del arte en tiempos de la reproducción mecánica”, Walter Benjamin.
– “Historia del arte”, Ernst Hans Gombrich.
– “Una estética del arte y el diseño de imagen y sonido”, Marta Zatonyi.
– “El mundo como proyecto”, Otl Aicher.
– “Analógico y digital”, Otl Aicher.
– “Los demiurgos del diseño”, Enric Satue.
– “Del objeto a la interface”, Gui Bonsiepe.
– “Estudio de diseño”, Guillermo González Ruiz.
– “Aesthetics of architecture”, John J. Haldane.
– “Definitions of art”, Stephen Davies.
– “Defining art”, George Dickie.
– “Art and aesthetics: an institucional analysis”, George Dickie.
– “Modern and postmodern architecture”, Jürgen Habermas.
– “Campo intelectual, campo del poder y habitus de clase”. Pierre Bourdieu.
– “No logo”, Naomi Klein.
– “El capital”, Karl Marx.
– “La contribución del diseño industrial a la estética del siglo XX”, Basilio Uribe.
– “Las aventuras de la vanguardia”, Juan José Sebreli.
– “HfG Ulm, América Latina, Argentina, La Plata”, Heiner Jacob – Silvia
Fernández – Javier De Ponti – Valentina Mangioni – Alejandra Gaudio.
– “Lay in, lay out”, Piet Schreuders.
– “El afiche: publicidad, arte, instrumento político, mercancía”, Susan Sontag.
– “La nueva tipografía”, Lázlo Moholy Nagy.
– “La desaparición de la palabra”, entrevista a Jordi Llovet (publicada
en la revista “Box”, nro. 2)
– “El dinero es un diseño de identidad para una sociedad”, entrevista a
Rubén Fontana (publicada en el periódico La Nación del 24/02/2002).
– “Diseño versus problemas”, entrevista a Massimo Vignelli (publicada en
revista “Ardi”, nro. 24).
– “Sampling the modern inheritance”, Max Bruisma (publicado en “Eye”, nro. 31).
– “Good design in the digital age”, Richard Buchanan (publicado en “Gain: AIGA journal of design for the network economy”, nro. 1).
– “Art and design: what’s the big difference?”, Michael Brady.












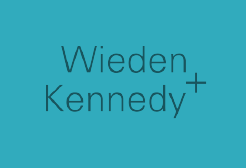




















Comments
No Comments Yet
You can be the first to comment!
Sorry, comments for this entry are closed at this time.